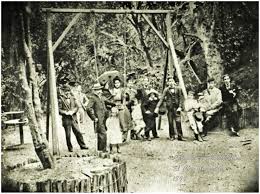Ponencia en el I Encuentro de Historia de la Fotografía Latinoamericana. Rio de Janeiro, 1997
Antecedentes
En Venezuela, el Estado Zulia siempre ha llevado la bandera en sus aportes novedosos al desarrollo de la fotografía venezolana.
Cuando el invento del primer soporte de una imagen, el daguerrotipo, cumplía sus primeros 50 años, los zulianos se adelantaron a los caraqueños y publicaron, en la edición de marzo de 1889 de EL ZULIA ILUSTRADO, cuyo primer número había aparecido en diciembre de 1888, editado por E. López Rivas, en su cuarta edición aparecerían las primeras fotografías reproducidas en la prensa y que aún marcan el hito del inicio de lo que puede llamarse el fotoperiodismo venezolano (1).

La “noticia”, ya muy conocida en los anales de la historia del periodismo se refería al registro de una operación quirúrgica realizada en el Hospital de la Chiquinquirá, por el galeno marabino Alcibíades Flores en 1887, y él mismo retrataría al paciente –un goajiro de nombre León Herrera- antes y después de la operación. (2)
Unos meses más tarde se publicaba, también en Maracaibo, una revista semanal, bajo el nombre de LA FOTOGRAFIA en agosto de 1889, de cuya publicación muy lamentablemente se conoce sólo el séptimo ejemplar y cuyo contenido, muy alejado del nuevo arte se identificaba como “periódico ocasional –satírico-orgulloso-caricaturesco” y asumía la novedosa técnica fotográfica para descubrir el verdadero carácter de las personas. (3)
Valga entonces, hacer la referencia dentro de nuestro anecdotario fotográfico de la actitud asumida por el diario caraqueño “El Venezolano” editado por el polémico y acérrimo liberal Antonio Leocadio Guzmán, cuando en 1841 -apenas un año y medio de conocerse el invento- informaba también de los primeros pasos del daguerrotipo para describirlo y compararlo con los políticos: “daremos a conocer su verdadera imagen. Desentrañaremos sus secretos; y justos les concederemos lo que tienen de bueno y revelaremos sus defectos”. (4)

Pero dentro de esta sátira vale la pena citar una de las más bellas metáforas que se le darán a la descripción del recién inventado y llegado daguerrotipo: ES LA LUZ DEL SOL LA QUE HIRIENDO AL CUERPO, LO REFLEJA TAL CUAL ES, EN LA PLANCHA PREPARADA.
Es indudable que los primeros registros fotográficos de indígenas realizados en Venezuela tienen que haber correspondido al primer fotógrafo norteamericano que nos visitará en 1843 en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, Charles Deforest Fedricks (1823-1894) quien venía a encontrarse con un hermano que comerciaba en San Fernando de Apure con pieles y plumás de garza.
Fredricks estará por varios meses en la zona y continuará su aventura daguerreana por el Orinoco, Río Negro y Amazonas para adentrarse en el Brasil donde en cada puerto cambiaba fotografías por caballos. Lamentablemente así también su obra se fue perdiendo en su incansable aventura durante más de nueve años en América Latina donde, además de múltiples tarjetas de visita tomadas en más de cincuenta años de actividad, entre las que hizo una de nuestro general José Antonio Páez, cuando éste estaba exiliado en la Nueva York de 1865, sólo quedan las imágenes urbanas de La Habana, Montevideo y Buenos Aires. (5)
¿ Los primeros retratos ?
Volviendo al aporte zuliano y lo que nos atañe, un sello de octubre de 1888 detrás de unos retratos de indios goajiros hechos en muy formal y adornado estudio, nos enfrenta a la posibilidad de que sean las primeras fotografías hechas artísticamente y por un fotógrafo muy bien aficionado: Eugene H. Plumacher, antropólogo y para bien de los primeros cónsules de los Estados Unidos en Maracaibo (6)
Valga resaltar que además del novedoso tema, fue una sorpresa encontrarse, entre estas imágenes, con un retrato en estudio del “chief Casimiro”, una albumina pegada en soporte de cartón tamaño 30x22 centímetros. Considerando que para la fecha aún no existían ampliadoras, es una pieza extraordinaria que denota el sofisticado equipo que poseía el autor.
Estas magníficas e inéditas fotografías, conservadas en muy buenas condiciones, se han localizado en el Archivo Nacional de Antropología del Museo de Historia Natural de la Institución Smithsoniana de la ciudad de Washington en los Estados Unidos y además de los retratos de estudio, cartas de gabinete, encontramos siete albuminas de escenas campestres de los indios goajiros cercanos a Sinamaica, por cuya identificación en manuscrito, corresponden al mismo Plumacher… (7)
De estas imágenes reconocimos particularmente una, de un par de indios, uno a pie al lado de otro montado a caballo en frente de su choza. Era una fotografía que habíamos visto en la exposición de ”El Retrato” curada por la crítico María Teresa Boulton (8)
y según el catálogo atribuida a Henrique Avril en 1895, perteneciente a la colección del arquitecto Dirk Bornhorst, conjuntamente con otra de un grupo familiar en estudio de las pequeñas cartas de gabinete, encontradas en Washington.
Este detalle nos sembró la angustia del investigador que ya sobrepasa la acuciosidad del detective en busca de la pista clave “del crimen” y la pesquisa estaba en un evidente circuito socio-político-diplomático. Eugene H. Plumacher quien firmaba la identificación de todo este grupo de fotografías, fechadas en 1888 fue el Cónsul –tal vez el primero- de los Estados Unidos en Maracaibo y Henrich Bornhorst para la misma época (9)
el primer Cónsul alemán en la misma ciudad, lo que hace muy obvio de que fueron amigos, dada la estrecha vinculación económica de alemanes y norteamericanos, antes de la primera guerra mundial, quienes compartían el financiamiento del comercio del café que provenía de los Andes y que se exportaba vía Maracaibo-Curazao a Nueva York y Hamburgo.
De algo estamos seguros. Las primeras imágenes de goajiros son históricamente y con carácter científico, las citadas y reproducidas en el Zulia Ilustrado de marzo de 1889 –tomadas en 1887- y estos retratos y escenas campestres de Plumacher de 1888 son las primeras realizadas –hasta ahora- antropológicas y artísticas, por lo que representan un indudable documento dentro del grueso de la historia de la fotografía venezolana.
Otro de los aportes zulianos de obligatoria cita, a vuelo de pájaro histórico concernientes al desarrollo fotográfico, fue la actividad inicial del primer daguerrotipista marabino e historiador Juan Antonio Lossada Peñeres, descubierto por un acucioso equipo de periodistas de la región, que le han aportado a la cultura visual venezolana una de las tesis más documentada sobre el cine y la fotografía (10).
Así también no pueden olvidarse a los hermanos Manuel y Guillermo Trujillo Durán, fotógrafos y cineastas, los verdaderos pioneros en esta actividad en el Zulia entre 1895 y 1915.
Otro Aporte fotográfico
Dentro de las fotografías encontradas en el Archivo de la Smithsonian también localizamos un grupo de más de ochenta imágenes –albuminas todas ellas- perfectamente identificadas en inglés que datan de 1891 y 1892 y corresponden a Richard M. Bartlemann del que supimos fue un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, cuando el Ministro Plenipotenciario de ese país era William Lindsay Scruggs (11) .
Hacemos la referencia porque dentro del grupo de fotografías de Bartlemann también encontramos una de un grupo de indígenas de Barcelona (Anzoátegui) en su ambiente natural que también forman parte de esta “curiosidad”.
Más aún. El tema se va haciendo apasionante.
El constante colaborador de EL Cojo Ilustrado (1892-1915) y por ello el “primer reportero gráfico venezolano” de origen francés, Henrique Avril (1886-1950) también aportará varias imágenes a la iconografía indígena regional. Correspondían a los indios guayaneses tomadas al “aire libre” escenificadas teatralmente y teniendo como marco su desamparado hábitat. (12)
En nuestro interés por comparar, similitudes y diferencias con la fotografía latinoamericana de mediados y finales del siglo XIX, dentro de un contexto latinoamericano fue una actitud muy europea y norteamericana, indudablemente interesados por el registro de nuestros indios, tanto por parte de los exploradores y científicos que nos visitaron, buscando las culturas mayas, toltecas e incas, otros por la posible riqueza de “el dorado”, muy promocionada por el sabio alemán Humboldt a partir de 1800 y tal vez por el interés de los norteños por comparar sus siux y pieles rojas con nuestros desnudos y mitológicos aborígenes que tanto ilustraron los planos cartográficos antes y después de la llegada de Cristóbal Colón.
A nivel latinoamericano son muy evidentes los esfuerzos de fotógrafos reconocidos como Benito Panunzzi en las pampas argentinas y Marc Ferrez en Brasil, que coinciden con el aporte venezolano registrado hoy día influenciados por los primeros intentos muy serios del registro etnio del “noble salvajismo” del desconocido Al Frisch en su viaje a Bolivia y al Amazonas entre 1863 y 1865 así como el trabajo de Cándido Mariano Rondón, en el Ecuador de 1890. (13)
Es también obligatorio citar tal vez la primera de las exploraciones germanas que se ocupa de la cultura indígena de nuestra América, como lo fue la de Alfonso Stubel y William Reiss, geólogos alemanes que buscaron entre 1868 y 1876 las zonas volcánicas sudamericanas y en el largo trayecto y prolongada visita fueron adquiriendo junto a piezas, tapices y armás, fotografías que iban localizando en los estudios reconocidos y establecidos y que reunieron junto a paisajes, flora, arquitectura, también los más representativos grupos indígenas.
Este interés de activos fotógrafos se aunará también a las citadas exploraciones hacia la riqueza minera y exotismo de nuestra flora y fauna, como lo fue el caso del etnólogo checoslovaco Vraz en 1895, así como lo hicieron los franceses, ingleses, alemanes y norteamericanos en otras ocasiones. (15)
El aporte de Extracámara
La revista especializada en fotografía, gran orgullo para los venezolanos a nivel hispanoamericano, EXTRACAMARA, dedicó su segunda entrega en 1995 al tema Amazonia, donde se reproducen las imágenes citadas de la colección Bornhorst y una tarjeta de visita, aún anónima, propiedad del fotógrafo y coleccionista Sandro Oramás, por cierto una de las piezas más originales y valiosas, atribuida al fotógrafo Próspero Rey, que encontramos por primera vez en la edición de EL Cojo Ilustrado, correspondiente a 1894 (16).
Valga la pena recalcar que esta publicación que en sus 23 años de existencia ininterrumpida, alcanzó a 526 entregas, es el mejor y mayor reservorio documental de la fotografía venezolana, europea y latinoamericana del siglo pasado y de la primera década del presente.
Es también satisfactorio que el tema tratado por Extracámara ha sido de interés para los brasileños al editar una traducción de la misma que ha sido presentada en este primer seminario.
En la primera edición de El Cojo Ilustrado en 1892 aparecía una fotografía de los indios de Maturín, tomada por el hijo del extraordinario fotógrafo de origen alemán, Federico Carlos Lessmann Heibner (1855-1925). De este, también tenemos una imagen muy curiosa y original, encontrada en un álbum familiar de los Lessmann-Cuberos, de un grupo de 29, muy acomodados y algo ya trajeados civilizadamente, en cuatro filas, en un estudio fotográfico.
Otra referencia, dentro del contexto más universal es una exposición realizada recientemente en el Museo Nacional de las Artes y Tradiciones Populares de París (1993), de los indios amerindios de Kaliña, en Guayana, tomadas en marzo de 1892 bajo el criterio de exhibición etnográfica y considerada como una muestra trágica por lo que representaban los treinta retratos de una familia enferma que había sido ocultada, deformada y desvalorizada por los blancos.
¿No sería la cercanía a los cuatrocientos años del descubrimiento de América, en 1892 los que despertaron este universal interés por nuestros aborígenes…?
Cuando la fotografía era una ceremonia
Valga la pena hacer un paréntesis, para citar ciertas observaciones hacia la interpretación contemporánea de la fotografía indígena o en el caso estudiado visualidad goajira, más estrechamente ligada a nuestro planteamiento.
Así como la Academia de Artes y Ciencias Francesa regaló al mundo el invento de Daguerre, en 1839, por considerarlo de importancia fundamental para el mejor conocimiento de las ciencias y las artes, desencadenó una serie de excursiones daguerreanas para registrar las siete maravillas del mundo y las obras arquitectónicas, naturales y artísticas, tesoro de la humanidad, así también recordamos que además del atractivo que podría significar para la cultura del “viejo” continente, conocer el rostro de los indígenas, a la par del negro y mestizo, de la Nueva América por un lado y por el otro, la curiosidad científica antropológica, se plantea también que el acto y registro fotográfico era una forma de dominar al indígena para prepararlo a ser colonizados por los blancos (17)
con la posibilidad de crear un nuevo y civilizado indígena. Es un tema a discutir.
Tomando el planteamiento de Christian Maurel muy apropiado para el tema en cuestión, alude que la mayoría de los fotógrafos de lo que él llama “exotismo colonial” fueron o eran anónimos, tal vez por su condición de aventureros y por ello “no dejaron sus nombres ni sus retratos, sin embargo sus modelos permanecen en pose, superando más de cuatro generaciones. Para ellos la cámara fotográfica es el colmo del exotismo, logrando hacer lo que ningún brujo había realizado: hacerles una imagen y darles una identificación. Les fabrica su primer documento de identidad “(18)
Más crudamente, Maurel aludirá que la fotografía indígena es el primer acto de asesinato público de una tribu ya que vamos a poner en peligro su alma y se va a modificar su vida profundamente. El arte está destinado a preservar lo que la economía va a desaparecer. De una forma u otra –comentamos- se plantea la misma actitud que asumían los retratos daguerreanos de la gente humilde y sentían la “venta” de su alma y despojados de una parte de su ser, así como también los aristócratas se sentían perennes y pasaban a la posteridad.
Conclusión
Si el fin del 1900 tiene una característica estética, es la insistencia de transformar el mundo y no representarlo y el fotógrafo, en este sentido fue quien dió la pauta ante su insistencia por reproducir, por congelar, por representar la naturaleza, por copiar o calcar el original, la realidad y por ello, la transforma.
En la fotografía del indígena se establece un ritual, cierto mimetismo entre autor y modelo, ambos hacen la escena. Se establece una mutua admiración. El indio ingenuo, espontáneo es “conquistado”. Sacado de su ambiente campestre y natural, convencido para enriquecerlo en la reproducción de su otra imagen. El indio posa y se deja maquillar por el blanco, se disfraza de sus propios adornos y reproduce su entorno.
Estas imágenes localizadas que ofrecen los primeros retratos de estudio, así como las primeras escenas campestres de nuestras tribus goajiros en 1888, conforman un reportaje representativo y documental de la curiosidad y penetración del hombre blanco ante la cultura del Nuevo Continente. Para el desarrollo fotográfico del país, significan un hito y conforman el capítulo de lo que puede muy bien identificarse como la fotografía indígena venezolana.
Como se muestra en esta representación del valor virtual de una imagen indigenista habría también, en su momento apropiado, distinguir las características similares y diferentes de la actitud y manipulación –intereses económicos y estéticos- de los fotógrafos nacionales y extranjeros, distinguiéndolos del claro interés comercial, turístico, curiosidad científica o simple apoyo ilustrativo.
Hemos intentado integrarlas dentro de un contexto histórico y comparativo con lo que podía suceder en el resto de América Latina donde el final de siglo inicia el interés hacia los aborígenes indoamericanos que a partir del siglo XV ya habían llamado la atención del viejo mundo.
Notas
El Zulia Ilustrado, marzo de 1889
El Nacional, agosto de 1989
Idem
“El Venezolano”, Caracas, 1841
Pedro Vásquez
Gabriel Cardozo y Dirk Bornhorst
Guide National Anthropological Archives, Washington DC, 1992
El Retrato, Galería de Arte Nacional.1994
Kurt Nagel
Sandoval, González y Lozada
Myers
El Cojo Ilustrado
Stubel Collecttion
Extracámara
Estanko Vraz
El Cojo Ilustrado, 1894
Christian Maurel en Extracámara
Ibidem